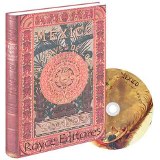Mi abuela, Susana Vélez de Prieto.
- Mi abuelo, Enrique Prieto, en la lechería de la Hacienda San Isidro (1950)
- Peñón del Cerquín.
- Museo Americanistico de Génova.
- Reunión familiar en torno al piano.
- México a través de los siglos.
- Peñón del Cerquín
Semblanza de familia
Marta Susana Prieto
New Orleans, Novbre 2017
El ventanal de vidrio del Hotel Barceló, en la desértica y calurosa Managua, colocó ante mi vista una perfecta línea de madre cacaos, esos árboles que en Honduras, les decimos madreados. Era mediados de mayo del 2016, durante el encuentro literario “Centroamérica cuenta”, al cual fuimos invitados por Sergio Ramírez. Los tallos de amarillo pálido, meciéndose suavemente, me recordaron el Valle de Sula y el tiempo en que yo vivía con mis padres en la Hacienda Santa Rosa, cerca de Río Blanco.
Siendo adolescente, diariamente manejaba un jeep destartalado, el único vehículo que me confiaban, por entonces, camino a San Isidro, donde vivía mi abuela Susana, para acompañarla, por las noches, recién muerto mi abuelo Enrique. El jeep se deslizaba suavemente por el camino arenoso que comunicaba las dos haciendas, y yo, aferrada al timón, lo único que podía controlar en mi vida, me sentía en una especie de túnel que formaban, en la altura, las ramas entrelazadas de los madre cacaos. En aquel pasadizo natural de hojas, los troncos sosteniendo el alambrado de púas de las cercas, nudosos y retorcidos, me hicieron pensar en cuántos años haría que mi abuelo ordenó su siembra. Quizá sería desde 1916, cuando llegó a Honduras. Si esos madre cacaos hablaran, lo dirían, ahora que se sabe, a ciencia cierta, que los árboles se comunican y ayudan entre sí. O quizá no se dirían nada. Simplemente eran felices en aquel entorno campestre en las afueras de San Pedro Sula.
¿Por qué escribes novela histórica? Me sacó de mis pensamientos Rafael, mi entrevistador. Escogimos un rincón del hotel, alejados de los pasillos llenos de asistentes y edecanes, estudiantes y escritores. Sentados frente a una mesa rebosante de libros, los suyos y los míos, hacíamos un trueque de amistad y literatura. Autor de diversos géneros: estudios, ensayos y novela, además de consumado pintor y dibujante, Rafael Cuevas Molina es un artista completo. Dirige una revista digital de la Universidad de San José, en Costa Rica, para la cual me solicitó una entrevista. Conocemos muy poco de la literatura hondureña, se justificó. Igual que nosotros, allá, en Honduras, le respondí. Concluimos que es la falta de editoriales centroamericanas, lo que dificulta la circulación de libros en el istmo.
Rafael se atusaba nerviosamente el bigote, y sus ojos penetrantes, detrás de los gruesos anteojos, lo hacían parecer curioso, interesado. ¿Por qué novela histórica? Volvió a decir, sin mirarme, como preguntándose a sí mismo. Se colocó la mano en la barbilla. Pensé si aquella inquisición era su técnica de entrevistador o si, en verdad, le resultaba raro, que una mujer, como yo, hondureña, de mediana edad y mediana estatura, madre y abuela, eligiera, para escribir, novela, histórica. No es difícil, le dije con sinceridad absoluta: tan solo es trabajo de paciencia, le dije. Más que cruzar datos y buscar informaciones, se requiere, entre otras cosas, ser apasionada del oficio. ¿No crees? Le afirmé. Sin amar hacer novela, sería un suplicio chino.Además, de niña, me gustaba hacer rompecabezas. Reímos los dos.
Callamos por unos instantes. Yo no pensaba en su pregunta, sino continuaba meditando en el túnel de madreados, entre los potreros de San Isidro y Rio Blanco. Me pregunté si así eran todas las haciendas del Valle de Sula, o si era mi abuelo quien ponía aquella nota de hermosura en sus caminos, callejones y veredas, recordando que era un hombre con una visión cosmopolita, adquirida en un ambiente mundano, en los ámbitos del México afrancesado de principios del siglo pasado, en tiempos del “Tirano Ilustrado”, como le dicen algunos, a Porfirio Díaz, de donde mi abuelo procedía, cuando llegó al país, en 1916. Su visión se expandió en la bucólica y campestre Honduras, por el tiempo en que las bananeras apenas se asentaban, recién descubierta la fertilidad del Valle de Sula, en un país carente de carreteras, donde hacía pocos años se había estrenado el ferrocarril, único medio de transporte. Desde la estación de Río Blanco, se miraban pasar los interminables vagones cargados de bananos, hacia las goletas que esperaban en Puerto Cortés, para trasladarlos a Nueva Orleáns.
Durante mi niñez, San Pedro Sula era poco más que una aldea, un villorrio de menos de diez mil almas, sin buenas vías de comunicación. Mi abuelo no compró un terreno frente a la Municipalidad, en el centro de la ciudad, porque su precio era la alta suma de trescientos Lempiras. Se viajaba por tren hacia Puerto Cortés y a San Pedro Sula. Trasladarse a Tegucigalpa tomaba una semana a lomo de mula. No se vislumbraba ni en sueños la amplia avenida y el paso a desnivel que ahora discurre a orillas del Río Blanco. El río, sin cauce, y sin puentes que lo cruzaran, era un inofensivo arroyo durante el verano, y una temible correntada amarillenta durante el invierno. Hace cincuenta años, siendo yo muchacha, manejaba el lujo de una camioneta Willys de doble tracción, durante el trayecto entre Río Blanco y San Pedro Sula, donde no se miraba una tan sola casa hasta a llegar a Bermejo. La Willys navegaba por un camino de tierra, entre la exuberancia de pastos de las haciendas: los Barrosse, a un lado de la línea, la Familia Bográn, del otro lado, los Galdámez, desde la Tara, cuando aún era hacienda, no colonia, hasta la Curva Victoria y, más adelante, Choloma. Antes de la masiva inmigración del interior hacia San Pedro Sula, la comunidad era tan pequeña, que las pocas familias locales, todas se conocían entre sí. Quizá por ello, o porque, aún siendo modernos no perdemos ese espíritu tribal, ancestral, atávico, los apellidos terminaron mezclándose, emparentándose, por matrimonios de unos con otros, expandiéndose hasta formar las cuatro generaciones que, en la actualidad, en su mayoría, venimos de los dos troncos principales, los patriarcas que sostienen gran parte del árbol familiar: don Enrique Prieto y don Manuel Galdámez. Ambos hacendados, colindantes, compadres y amigos.
Por qué te pusiste a escribir, me preguntó Rafael, cuando le expliqué que, aún siendo buena lectora, no comencé a escribir siendo joven, sino cuando mis hijos estaban mayores. Me levanté y miré por la ventana, para dame tiempo a contestar: los madre cacaos seguían allí, balanceándose con la brisa. Lo primero que se me ocurrió decir, fue lo verdadero: lo súbito resulta ser lo más veraz y sincero. Siempre fui buena lectora, le contesté, además de amante de la historia. Me creí historiadora frustrada, hasta descubrir lo creativo que es hacer novela, que te permite digresiones, suposiciones y recreaciones, lo cual no es privilegio del historiador, siempre amarrado al dato y a la fecha que, en demasiadas ocasiones, lo inhibe de escribir por temor a la crítica o a equivocarse, lo cual no sucede con el novelista. Además, me identifico con un escritor salvadoreño que dijo escribir novela porque la poesía le resultaba insuficiente para tanto que tenía que decir.
Rememoré mi niñez, cuando vivíamos en Puerto Cortés y teníamos que viajar en tren para visitar a los abuelos. En la Estación de Río Blanco, nos esperaba la tía Nena (Matilde), joven, bonita, menudita, con su eterna sonrisa, manejando un jeep Willys nuevecito. En ese tiempo, la mayor diversión eran los paseos campestres, cerca del Río Zapotal. Varias familias de San Pedro Sula, como los Heyer y los Inestroza, entre otras, hacían sus días de campo, los domingos, en la Hacienda San Isidro. De pequeña, me llenaba de terror, observar cómo se bañaba el ganado en unas pilas hacia donde las vacas eran dirigidas en una especie de túnel que inevitablemente las hacía caer al agua con veneno para garrapatas. Se escuchaba misa en una capilla que mi abuelo hizo construir a pocos pasos de la casona que habitaban, y mis primos, recientemente, han restaurado. Después de misa, nos esperaba un desayuno que yo idealizo espléndido, sobre manteles blancos, abundantes panecillos, vol-au-vent, en frances, que nosotros les decíamos volovanes, y chocolate caliente. A mis diez y ocho años, ya viviendo cerca de Río Blanco, solía montar una yegua alazana de muy buen paso, que me ensillaban en la Hacienda Guajaca, de mi tío Quincho, Prieto. Atrevidamente galopaba por una vereda que sería, años después, la Carretera del Norte, hasta el lugar que ahora llaman la “Curva VIctoria”, donde estaba la hacienda de Don Manuel Galdámez y su esposa, doña Victoria, que para entonces, hacía muchos años habían muerto. La futura carretera de San Pedro a Puerto Cortés era apenas una trocha tan lodosa, durante los inviernos, que lo único se podía usar, era el tren.
La Carretera del Norte se terminó de abrir, no estoy muy segura, en qué año de la década de 1950, pero sí, sé, que fue producto de la tenacidad sampedrana. Algunos, famosos por ser los mejores alcaldes del país, como Julio Galdámez y don Felipito Zelaya, formaban parte del grupo de ganaderos y empresarios emprendedores quienes, con una gran voluntad de trabajo, sin esperar financiamiento del Gobierno, tomaron sus jeeps para hacer camino hacia Puerto Cortés, cruzando lodazales, ríos crecidos y montes cerrados. Entre las brumas costeñas del Puerto, me observo, muy niña, casi anocheciendo, en la paila del Pick up de mi papá, entre la inmensa fila de carros, de ambos lados, San Pedro Sula y Puerto Cortés, ya que éstos, por su lado, también hicieron brecha para encontrarse con aquellos, en cierto punto. Pitando, gritando y saludando, se celebraba, en aquella marcha triunfal, la primera vez que los vehículos entraban a Puerto Cortés. Aunque había muchos más personas, la estrechez de mi memoria solamente da cabida a los apellidos Inestroza y Galdámez. Mi tío y primos, al frente de la caravana, y en un Pick Willys manejado por Mario Prieto, mi papá, mis hermanos y yo.
‘“Hablame de tu pasado” me dijo Rafael, sin mirarme a los ojos, mientras garrapateaba algo en un papel, con la cabeza baja pero atento a lo que yo diría. No sospechaba que ya mi cabeza estaba llena de pasado. Mi subconsciente desatado, ávido de salir. Pensé en mi mamá, siendo yo muy niña, quizá preocupada por descubrirme una imaginación algo fantasiosa, se decía: ¿Será que te convertirás en escritora?” Pensé en mi abuelita materna, Petrona Hernández de Alvarado; pobre y humilde, casada con Enrique Alvarado, ”de “buena familia” de Comayagua, músico, que lo abandonó todo por amor, incluyendo su herencia, que al morir tempranamente, dejó a su familia en la más estricta pobreza. Quizá de allí venga la quimera de la música y lo de escribir, me dije. Ella me hizo creer que descendíamos directamente de don Pedro de Alvarado, uno de los conquistadores de Honduras feroz e implacable, pero de gran temple. Cuando yo leía el periódico, a mi abuela Petrona, con acentos y modulaciones de casi una actuación, los discursos de su héroe, Ramón Villeda Morales, ella concluía con un “!Qué bello Pajarito!”
¿Por qué escribir? Como en un torrente le dije a Rafael, que quizá ese pasado, mi niñez y mis primeras impresiones eran la razón de la pasión por escribir, que en determinado momento se convirtieron en una obsesión, y ahora, en elección de vida. Quizá sea porque a algunos nos resulta más fácil escribir que comunicarnos a plena voz, le dije, recordando mi pánico escénico. O talvéz sea un poco de locura canalizada de forma productiva, le dije, cuando recordé mi primera gran peripecia literaria, de investigar al personaje idealizado y a la vez vilipendiado, del Cacique lenca, Lempira, cuyo nombre lleva la moneda nacional, bajo la quimera de saber si era un personaje inventado, mítico, estrafalario o una realidad histórica perdida en el devenir del tiempo; (lo cual, esto último, resultó ser). La búsqueda fue el pretexto perfecto para presentarme ramplonamente al Archivo de Indias, en Sevilla, donde estuve zambullida por algunas semanas, y más adelante, acechar la casa de Monseñor Federico Lunardi, en Génova, buscando la mayor colección de fotografías de los lencas de principios del siglo pasado, que no pude ver, y continúa descansando en el otro lado del océano, en el Museo Americanistico de Génova, clausurado en ese momento en que yo llegué. Tuve que conformarme con imaginarlo, desde afuera, comiéndome un universal sandwich, con lágrimas de frustración en los ojos y un carabinieri vigilándome, con sospecha, a corta distancia, mientras tomaba unas fotografías, y que la Directora de Museos de Génova y yo casi asaltamos por una ventana. Después que nos hicimos buenas amigas, una española muy simpática, en honor al largo viaje que hice, a mis motivaciones, y a la dramática circunstancia de ser un museo cerrado, al cual ella no tenía jurisdicción por ser privado, fue quien me dio el consejo. Toda esta historia le hizo mucha gracia a Darío Euraque.
La locura investigadora no dejó por fuera los rincones hondureños más inhóspitos, en carro doble tracción, a lomo de mula y a pie, incluyendo el Congolón y el Cerro del Cerquín, en el departamento de Lempira, midiendo los metros de distancia de la hondonada, con Max Elvir, para comprobar si , en verdad, a Lempira lo pudo fulminar el disparo de un arcabuz de corto alcance, de cincuenta metros, y si había allí un abismo donde pudiera rodar, herido a traición, como dice don Antonio de Herrera y Tordesillas.¿Qué relación tiene esa pasión con mi niñez, mis recuerdos, con el deseo de escribir? Ahora que lo pienso, quizá, mi búsqueda sobre el cacique Lempira, tenía algo que ver con mi temprana admiración por el héroe indígena mexicano, Cuauhtémoc.
Pensé en las sobremesas en compañía de mi abuela Susana, cuando ella me esperaba a cenar, en la casa en que por entonces ocupaba, cuando venía a San Pedro Sula, viviendo en la parte superior una de sus hijas, Consuelo, (Chelito) casada con Emilio Reynaud, en el Barrio Guamilito, a tres cuadras del mercado del mismo nombre, y compartíamos, íntimamente, una cena que, sospecho, pretextaba para mí, por estar prohibida para ella, por su médico, el Doctor Tróchez, como los spaguetties boloñesa. Aunque la suya, era alta cocina, la recuerdo, con la picardía de un juego, haciendo colgar, ingeniosamente, sobre el lavaplatos, una pequeña manta, la leche con cuajo, con un platillo hondo abajo para que escurriera el suero, y terminar en un queso casero. Una emulación, en pequeño, de lo que hacía, en grande, años atrás, en San Isidro, con “el cultivo”, la fórmula de los quesos. Muchas veces la miré cuidando la olla de presión llena de botellitas de vidrio que se guardaban en la refrigeradora, el secreto mejor guardado de la empresa. Los niños apenas llegábamos a colaborar cortando moldes, unas mantas porosas y delgadas que cubrían los quesos.
Se habla mucho de las proezas de los hombres, y poco de las mujeres, pensé rebeldemente. Sin quitar mérito al coraje de mi abuelo, varón de primera linea, por su decisión de establecerse en este espacio hondureño inhóspito y salvaje y hacer de él una propiedad ganadera exitosa, a puro sudor y sacrificio, sin contar con más apoyo que el de sus hijos mayores, Enrique, Roberto y Mario como fuerza de trabajo inicial. En un monte donde abundaban las serpientes; sin electricidad, y falta de agua que no fuera la del río que, a propósito, ingeniosamente trasladaba desde el Zapotal, por medio de unos aparatos de presión, natural que, aún no sé por qué, les llamaban las “talanqueras”. Impulsaban el agua, en forma automática, aprovechando la presión de la corriente.hacia una serie de drones, los tinacos, les decían, alineados en alto, en diversos puntos de la propiedad, para distribuirla, por gravedad. Tuvo la visión de enviar a su hijo Joaquín a Texas, o a California, no lo sé bien, por entonces toda una aventura, para aprender a hacer quesos y logró elaborar un producto único, diferente del medio, donde lo que existían eran los quesos frescos, no los quesos madurados, como el tipo Cheddar, además de queso secos y otros productos. La lechería, contaba con una bodega de maduración de los productos, construida inteligentemente, cuando no se disponía de equipos de refrigeración, con una doble pared de ladrillos, aserrín en medio, y una planta eléctrica a gasolina, que se encendía a partir de las seis de la tarde.
A mi abuela no la describe la trillada frase de que “detrás de cada hombre exitoso hay una mujer”, porque mi abuela Susana caminaba al lado de su esposo. Madre de tantos hijos, siempre lucía fresca e impecable, su pelo limpio peinado en un moño hacia atrás. Venida de un ambiente de salón, de ópera y zarzuelas españolas, se adaptó a vivir las penalidades duras de la tierra, al lado de su compañero, sin por ello, abandonar el buen gusto por el arte y la música. En un tiempo en que no existía la televisión, siendo yo muy niña, en las sobremesas de San Isidro, descubrí los coros de Carmen, de Bizet. Con mi hermana Lilian, la sensibilidad de la abuela nos enseñó la traición a Santuzza, de Cavallería Rusticana y el dolor del Pagliacci. La sala, que ostentaba el lujo de un piano con pianola, sonaba cuando no lo tocaban alguna de mis tías. De alli viene la pasión de mi hermana Lilian por los valses de Chopin y Brahms, y mi amor por la música. Mario mi hermano cantando ”Granada”, la tía Nena, Matilde, interpretando ”Arráncame la Vida” de Agustín Lara y a petición del abuelo, ”Elodia” (se puede escuchar con Mariano Mercerón en “youtube¨), un danzón mexicano hasta el hueso. Una tradición familiar que sospecho, tiene que ver con su segundo apellido, Farelli, mexicanamente adaptado, a Farela.
Mi abuela representa, para mí, a la Mujer, con mayúscula. De hablar suave, no recuerdo de ella, nunca, una mala expresión, pero sí, una silenciosa voluntad y decisión férreas. Educada, pero humilde, y tenaz, echó el hombro a su esposo en todas las labores del campo, dándose el tiempo para la ternura amorosa, de encender el cigarrillo Camel que él, virilmente, se fumaba a diario, después de la labor.
La mística que crearon mis abuelos, de no obtener las cosas por prebendas, sino por lo ganado en la labor honesta y el mérito propio, nos legaron amor por el trabajo, y una cierta austeridad que se opone a la ostentación y es contraria al derroche. No es mezquindad ni tacañería, sino mesura, parquedad y sobriedad que se transparenta en el actuar y hasta en la manera de hablar. Engañosamente, se podría tomar como timidez, pero encubre una naturaleza fuerte de carácter y férrea voluntad. El respeto y el apego a familia, el principal de los valores, procede de ambos, pero sutilmente transmitidos por mi abuela. Así es como idealizo a las madres y a las abuelas, educadoras, transmisoras de las costumbres y la cultura.
Ya sé de donde proviene mi afición a la escritura, le dije a Rafael, pensativa. Él dejó de escribir. Se quitó los anteojos y los limpió, dejándome mirar sus ojos cansados; igual debían estar los míos. Teníamos varios días de andar de arriba a abajo en encuentros y conferencias. Miró a los libros, y cruzó las manos. Dudé de continuar. Temerosa de perder la magia del descubrimiento, que es como la inspiración, que viene en un instante y puede desaparecer tan repentinamente como vino. No sé lo que le dije, pero sí lo que pensé.
Tuve la visión de mi abuela Susana y yo, sentadas a la sala, después de cenar. Ella, acomodada en un sillón muy cercano a la vitrina con puertas de vidrio, de aquella especie de sagrario, con la reverencia de quien toma una Biblia, elegía el volumen que en su carátula, relucía en letras doradas: MEXICO A TRAVES DE LOS SIGLOS. Grande y pesado, no era tan solo reverente de apariencia, sino en un sentido metafórico, aquel libro, era una especie de resumen de principios, un monumento a la historia de México. El ejemplar sobre las piernas de ella, y yo, a su lado, en esa edad, casi saliendo de la adolescencia, proclive a impregnarme de fantasías, me llevaron de la mano por las gestas de Hernán Cortés, barrenando las naves para que sus soldados no regresaran y se hiciera la conquista de México; por la ingenuidad de Moctezuma, creyendo a Cortés y su hueste de aventureros, seres bajados del cielo; de Cuauhtémoc el patriota, caminando sobre brasas para confesar una traición inexistente. Las historias de ilustres mexicanos como los Flores Magón, don Guillermo Prieto, un pariente lejano, según mi abuela, idealistas y forjadores de la nación mexicana.
Si la historia de México es tan rica, tan excepcional ¿No sería la nuestra, la de los hondureños, igual, o más real-mavillosa y asombrosa? Pensé en algún momento. Acaso ¿no fue Hernán Cortés, el Conquistador de Tenochitlán, el forjador del México colonial, quien vino a Honduras, a pie, un viaje de casi dos años, con tres mil indios mexicas y un ejercito de quinientos soldados? En su infinita extravagancia, lo acompañaban artistas, titiriteros, ayudantes de cámara, y su cocinero personal, que además de cargar su vajilla de plata, arreaba trescientos cerdos para alimentarlo durante el camino. Entre matorrales y lodazales, llegó a la Bahía de San Andrés, como le llamaban entonces, a Puerto Cortés, donde yo nací y donde se solidificó mi hondureñidad, gustando de imaginar en la bahía los navíos y en los cerros la fundación inicial, imaginería que se materializó en Buscando el Paraíso, El Rapto de la Sevillana y Memoria de las sombras.
Años después, yo misma me sentí como un personaje de novela de Roberto Bolaños, buscando a un autor de fantasía llamado Archimboldi, cuando, ya adulta, deambulaba, medio extraviada, en la Calle Donceles del centro de México, buscando en las librerías de viejo, como les dicen a esa especie de garitos donde se encuentran volúmenes antiguos, de colección, buscando, no a Archimboldi, sino un ejemplar de México a través de los siglos, ahora descontinuado pero libro de colección. El final, digno de novela, es que lo encontré, pero no pude comprarlo por falta de suficientes billetes, contantes y sonantes, porque en aquel vetusto establecimiento atiborrado de obras arcaicas, aún no creían en las tarjetas de crédito. Resignada me despedí de la Calle Donceles, dejando la aventura para otra ocasión.
Agradecí a Rafael su calidad de freudiano entrevistador. Nos despedimos efusivamente. Su mesmerismo de sicoanalista, me hizo recordar que, en nuestros rituales, inconscientes, se esconden los valores e ideales de nuestros antecesores, introyectados en lo más profundo de la personalidad. Son nuestros padres los forjadores de nuestras ideas y principios que residen en la propia identidad. Es la experiencia acumulada la que nos habla, como si estuviéramos en diálogo con el presente, la que da significado a la vida. No se puede entender el presente sin conocer las estructuras de pertenencia que se han construido durante el pasado.
Pensé en los demás miembros de mi amplia familia, tíos y primos, en los incidentes y recuerdos que les tocó vivir, ahora que se cumplen los cien años en que nuestros abuelos forjaron esa gesta histórica y familiar de venir a radicarse a Honduras. Forjados en significados diferentes, porque eso es así: las emociones y experiencias se cristalizan de distintas maneras, porque no hay dos seres humanos enteramente iguales. Los mismos hechos son vivencias, asimiladas desde una perspectiva distinta. Sin embargo, hay estructuras inalterables y compartidas, que nos dan sentido de pertenencia y modelo a seguir, que nos hace entender mejor lo que somos y lo que nos ha guiado en nuestras vidas.
Esos son los aspectos y nexos de esa gran comunidad, de esa gran tribu, que llamamos Familia.